"Casi siempre se
hallan en nuestras manos los recursos que pedimos al
cielo."
William Shakespeare
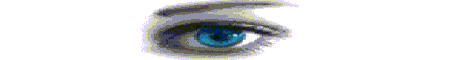
Sitio de investigación
y capacitación
http://transdisciplina.tripod.com
dirección general: Lic. Cecilia Suárez
 ARTÍCULOS: ARCHIVO
ARTÍCULOS: ARCHIVO
|
HOMENAJE A JULIO CORTÁZAR
EN
EL 20º ANIVERSARIO DE SU MUERTE
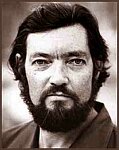 Julio Cortázar
Un gotán para Cortázar, por
Enrique Fliess
|
||
| A
medida que pasaron los años y el exilio voluntario se transformó
en permanencia obligada, la nostalgia empezó a tayar fuerte, y aquel tango querido pero no aceptado terminó siendo gotán. Julio Cortázar se reconcilió definitivamente con el suburbio y el centro, y también (¿porqué no?) con la orquesta del colorado De Angelis que cantaba ad infinitum al Taladro banfileño.
|
||
| A
Julio le gustaba el tango, de eso no cabe duda. Tuvo, si, la
ambivalencia típica de los intelectuales frente a los fenómenos
de la cultura popular. Es decir. El tango lo atraía, pero como no
estaba del todo bien había que disimularlo o exagerar su costado
grotesco.
A medida que pasaron los años y el exilio voluntario se transformó en permanencia obligada, la nostalgia empezó a tayar fuerte, y aquel tango querido pero no aceptado terminó siendo gotán. Julio se reconcilió definitivamente con el suburbio y el centro, y también (¿porqué no?) con la orquesta del colorado De Angelis que cantaba ad infinitum al Taladro banfileño. En el Santa Fe Palace Marcelo Hardoy, el "abogado que estudia los signos de lo popular como un entomólogo estudia bichos" y Mauro, el puestero del Mercado de Abasto reencuentran a través del tango al fantasma de Celina, la misma que cambiara su destino de milonguera por el más prosaico de mujer del feriante. Es cierto que la visión de Marcelo (que asume el papel de relator) y la de Julio Cortázar (su creador) es muy parecida a la de un entomólogo, como dice acertadamente Dos Santos. También lo es que la mención a "mocovíes" y "javaneses" trasunta un racismo gratuito, y sin ella el cuento no perdería un ápice de calidad literaria. Pero creo que, para ver que pasó de ahí en más con Julio y el dos por cuatro, Las puertas del cielo es un buen punto de partida.Hay un distanciamiento muy claro con dos objetos de amor-odio: el tango y los cabecitas negras sustentadores del régimen peronista. Hay también referencias al Racing Club: "un baile en Racing"... "una noche de nebiolo y Racing cuatro a uno". No en vano aquel Racing tricampeón entre el 49 y el 51, que gozó del favoritismo oficial hasta el punto de ser bautizado Sportivo Cereijo en alusión al Ministro de Hacienda, fue considerado un símbolo exitoso de la primera época del peronismo. Cortázar (intelectual de clase media, "joven liberal antiperonista, bastante exquisito", como él mismo dirá a posteriori) hace entonces una síntesis previsible: peronista = tanguero = hincha de Racing. Toda síntesis apresurada puede encerrar una falacia, y ésta no escapa a las generales de la ley. Vaya un botón como muestra. La Enramada está bien descripta, pero falta un detalle. Tanto a fin de los años cuarenta como en los cincuenta, el tango ocupaba un lugar allí, es cierto, pero en todo caso secundario. Se escuchaba y bailaba música del litoral, principalmente chamamé, y era centro de reunión de correntinos, chaqueños o santafesinos. Los porteños (todavía tangueros) solían bailar en otros lugares. (Por ejemplo, en el Palermo Palace). Hay un distanciamiento muy claro con dos objetos de amor-odio: el tango y los cabecitas negras sustentadores del régimen peronista. Hay también referencias al Racing Club: "un baile en Racing"... "una noche de nebiolo y Racing cuatro a uno". No en vano aquel Racing tricampeón entre el 49 y el 51, que gozó del favoritismo oficial hasta el punto de ser bautizado Sportivo Cereijo en alusión al Ministro de Hacienda, fué considerado un símbolo exitoso de la primera época del peronismo. Cortázar (intelectual de clase media, "joven liberal antiperonista, bastante exquisito", como él mismo dirá a posteriori) hace entonces una síntesis previsible: peronista = tanguero = hincha de Racing. Toda síntesis apresurada puede encerrar una falacia, y esta no escapa a las generales de la ley. Vaya un botón como muestra. La Enramada está bien descripta, pero falta un detalle. Tanto a fin de los años cuarenta como en los cincuenta, el tango ocupaba un lugar allí, es cierto, pero en todo caso secundario. Se escuchaba y bailaba música del litoral, principalmente chamamé, y era centro de reunión de correntinos, chaqueños o santafesinos. Los porteños (todavía tangueros) solían bailar en otros lugares. (Por ejemplo, en el Palermo Palace).
|
||
Dejemos aquí al Cortázar de Bestiario en aquel año que el Taladro hubo de ser campeón pero no fue. Avancemos en el tiempo, para poder empezar por el principio, como decía don Juan Garrone cuando había que contar fichas para la interna. La propuesta es asomarnos a las primeras novelas de Cortázar: Los Premios (1960) y Rayuela (1963), y después, porqué no, echar una ojeada a lo que a mi entender es la muestra más cabal de la veta tanguera de Julio (o quizas de la veta cortazariana del tango): Un gotán para Lautrec, el texto dedicado al paticorto pintor parisino que "...no vino nunca a la Argentina, qué iba a venir". Los Premios data de 1960 pero se refiere inequívocamente a lugares y costumbres de los primeros años cincuenta. Su autor dice al final del libro: "...esta novela fue comenzada con la esperanza de alzar una especie de biombo que me aislara lo más posible de la afabilidad que aquejaba a los pasajeros de tercera clase del Claude Bernard (ida) y del Conte Grande (vuelta)...". Otra vez el distanciamiento. Aunque en este caso el desarrollo del argumento le juega una mala pasada, que él mismo reconoce: "...quién me iba a decir que el Pelusa, que no era demasiado simpático, se agrandaría tanto al final". El Pelusa (Atilio Presutti para el padrón electoral) es el pretexto para introducir el tango en Los Premios. Recordemos la escena. Los ganadores del sorteo cuyo premio es un misterioso viaje por mar a bordo del S.S. Malcolm se concentran en el viejo London de Perú y Avenida. No se conocen entre ellos, se relojean de mesa a mesa. El Pelusa, su novia la Nelly, doña Pepa Presutti, el Rusito, están un poco incómodos en ese "... café para pitucos, con esas sillas de ministro, y los mozos que ponían cara de resfriados apenas se les pedía un medio litro bien tiré con poca espuma". "Solemnes, brillante el pelo, impecables los trajes a cuadros, los bandoneonistas de la típica de Asdrúbal Cresida se abrían paso entre las mesas cada vez más concurridas. Tras de ellos entró un joven vestido de gris perla y camisa negra que sujetaba su corbata color crema con un alfiler en forma de escudo futbolístico" ... "el conocido intérprete Humberto Roland llegó a la mesa y dio efusivamente la mano a todo el mundo, salvo a su madre". El relato puntualiza en tono irónico el contraste entre el sector representado por el Pelusa y su familia (tanguero, futbolero, clase media baja) y el resto de la concurrencia (profesionales, clase media acomodada con veleidades intelectuales). La visión es claramente la de este último sector: "...hay casi una perfección en la forma que actúan dentro de sus posibilidades, sin la menor sospecha de que el mundo sigue más allá del tango y de Racing.".
|
||
La descripción de los personajes, especialmente la del vocalista, apunta al arquetipo popularizado por las orquestas típicas de la década del cuarenta. Hay exageración en los trazos, pero indudablemente "Humberto Roland" se inscribe en un estilo de cantor de tangos que fácilmente se identifica con Alberto Castillo. Refuerza esta suposición el tango elegido por Cortázar para la escena descripta: Muñeca Brava de Visca y Cadícamo, que fuera un éxito del binomio Tanturi-Castillo (Orquesta Ricardo Tanturi con Alberto Castillo, RCA Victor, 1942). Pero hay algo más. Los fragmentos que se reproducen no pertenecen a la letra original de Cadícamo que grabara Gardel (Carlos Gardel con acompañamiento de guitarras, Nacional-Odeón, 1929) ni a la versión expurgada de Tanturi-Castillo. Repiten en cambio casi textualmente los versos que canta Castillo años después como solista (Alberto Castillo con la orquesta de Alberto Condercuri; Odeón, 1951). Cortázar cita de memoria, esto es evidente, y desliza una pequeña modificación: "tenés un camba que te acamala" por "tenés un camba que te hace gustos" (Gardel, 1929; Castillo, 1951) o "tenés amigos que te hacen gustos" (Tanturi-Castillo, 1942). No descarto que algún vocalista haya usado alguna vez el verbo acamalar en este tango, pero nunca lo ví escrito ni lo escuché grabado. Por lo tanto, salvo mejor opinión, le adjudico el cambio a Julio. Hasta aquí Los Premios. Cuatro años después Cortázar publica Rayuela, la novela que lo proyecta al reconocimiento público, y que de una u otra manera marcó a una generación de lectores. Era la época en que Robbe-Grillet hacía furor entre ciertos círculos eruditos. Lawrence Durrell proponía en su Cuarteto de Alejandría una especie de juego con el tiempo y el espacio, donde cada lector podía armar su propia historia con Justine, Nessim, Darley o Pursewarden como personajes. Lo que a Durrell le costó cuatro tomos, Cortázar lo resolvió en un solo libro y sus múltiples lecturas, incluida la travesura del tablero de dirección.La presencia del tango en Rayuela es más difusa que en Los Premios. Se lo percibe como fondo latente en la segunda parte del libro (Del lado de acá) y se manifiesta sobre todo en la descripción de la geografía porteña (Almagro, Villa Crespo, Villa del Parque) y en la caracterización de los personajes. Hay por cierto algunas referencias puntuales a temas y letras, a las que me referiré más adelante. Me interesa antes remarcar un hecho interesante: la presencia de la música (o más bien del hecho de escuchar música) en todo el desarrollo de la novela. Rayuela se divide en tres partes: Del lado de allá, Del lado de acá y De otros lados. La tercera puede intercalarse con las dos primeras, permitiendo lecturas diversas, ya que como dice Cortázar: "A su manera este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros". Léase como se lea, hay una clara división geográfica. Una parte de la novela transcurre en París, la otra en Buenos Aires.En medio de las andanzas parisinas de Oliveira y La Maga apenas aparece un tango. Cosa curiosa, porque la música es mencionada reiteradamente. La Maga pretende ser cantante lírica, y los lieders y arias operísticas se entreveran con referencias a Schoemberg y Rachmaninoff. (Ver si no el desopilante concierto de Berthe Trepat, obra maestra del absurdo). El jazz, otra de las reconocidas pasiones de Cortázar copa la banca, y una discada nocturna le permite solazarse recordando a Satchmo y Bix Beiderbecke, a Oscar Peterson y Jelly Roll Morton a lo largo de nueve capítulos. Pero de tango, muy poco. Apenas una cita distraída de Flor de Fango y la guiñada cómplice de bautizar Lucía a La Maga, y hacerla nacer en un conventillo montevideano del Cerro. Es inevitable pensar en La uruguayita Lucía, aquel viejo tango de Pereyra y López Barreto, pero eso es todo. La cosa cambia al desembarcar Oliveira en Buenos Aires. Una atmósfera tanguera envuelve el relato que transcurre entre pensiones de barrio, un circo y una clínica psiquiátrica. Manolo Traveler, un amigo de la juventud de la Oliveira monopoliza el costado tanguero de Rayuela. Vuelta a vuelta ..."templaba su horrible guitarra de Casa América y empezaba con los tangos". En el patio de la pensión Sobrales, mientras Gekrepten le ganaba mano tras mano de escoba de quince a Oliveira y la señora de Gutusso, cantaba Cotorrita de la suerte, y aunque "la calle Cachimayo estaba ruidosa al caer la noche ... no se oía más que la voz de Traveler que llegaba a la parte de la obrerita juguetona y pizpireta / la que diera a la casita su alegría ... la cotorrita de la suerte (que augura la vida o muerte) había sacado un papelito rosa: un novio, larga vida. Lo que no impedía que la voz de Traveler se ahuecara para describir la rápida enfermedad de la heroína y la tarde que moría tristemente / preguntando a su mamita ¿no llegó? Trran.". A continuación Traveler cantará "...para complacer a la señora, si don Crespo no se opone, Malevaje, tangacho de Juan de Dios Filiberto". Tras cartón viene a cuento la confesión de Ivonne Guitry, inserta en una apócrifa antología gardeliana, propiedad de la señora de Gutusso. Leyéndola uno se entera del periplo de una aristócrata húngara que deviene en milonguera rioplatense, fascinada por "...un muchacho más bien delgado, un tanto moreno, de dientes blancos, a quien las bellas de París colmaban de atenciones ... sus tangos llorones, que cantaba con toda el alma, capturaban al público sin saberse porqué. Sus canciones de entonces - Caminito, La chacarera, Aquel tapado de armiño, Queja indiana, Entre sueños - no eran tangos modernos sino canciones de la vieja Argentina, el alma pura del gaucho de las pampas." Hermana entera de la otra Ivonne, aquella que entre tango y mate fuera alzada de París, la Guitry también conoció Palermo y la calle Florida, aunque su destino ulterior se ignora. En Bestiario, el tango y sus personajes son mirados a través de un microscopio. En Los premios la distancia se mantiene, aunque el Pelusa termina resultando simpático. En Rayuela todo está más cerca. Oliveira (Jazz, música clásica, tango a regañadientes) es el Cortázar anclado en París. Traveler, su alter ego, vendría a ser el Cortázar que se quedó pegado a Banfield y Villa del Parque. Lo ajeno se transforma en propio, y si hay ironía, esta es resueltamente cariñosa y está teñida de nostalgia. No en vano todos los tangos que se mencionan pertenecen a la década del veinte, en todo caso a principios de los treinta, cuando Julio transcurría su infancia y adolescencia.
|
||
Tiempos viejos, Flor de fango, Palais de Glace, Griseta, Madame Ivonne, Ivette, Margot, Mano a mano, Margarita Gauthier, Aquel tapado de armiño, Cuartito azul, Muñeca brava, Anclao en París, Tango Porteño, La que murió en París, desfilan a través de una historia irreal pero posible, enhebrados por la prosa de Julio. Algunos en forma fragmentaria. Griseta y Margarita Gauthier enteros, "porque así lo canta mi corazón", Cortázar dixit.
|
||
No falta por supuesto la travesura. Sobre el cierre aparece "...un muchacho muy joven y buen mozo" que "en el último escalón de la mishiadura" busca a un funcionario del consulado argentino en París para ser repatriado. "Compadrón, iluso, ignorante" el muchacho había viajado a París porque los amigos se lo aconsejaron. "Esto a vos te va quedando chico: morocho, de ojos verdes, en cambio en París vas a hacer roncha, te lo decimos nosotros". Cortázar cuenta la anécdota, pero no menciona el tango. ¿No lo conocía? Difícil. A lo mejor se olvidó, pero ... Qué hacés en Buenos Aires / no seas otario / amurá esa milonga del Tabarís / Con tres cortes de tango sos millonario / morocho y argentino: rey de París. (Araca París de Ramón Collazo y Carlos César Lenzi, grabado por Gardel en 1928). Entre Bestiario y Un gotán para Lautrec pasaron los años, terribles, malvados. También ocurrieron muchas cosas, la Revolución Cubana entre otras. El cronopio abandonó su torre de marfil y se entreveró con la realidad. El exiliado voluntario que rechazaba (como tantos otros) la obligatoriedad de mentar al Libertador General San Martín en 1950, se encontró treinta años después conque "...silbar viejos tangos centrados en melancólicos destinos de ida o de venida es una de mis muchas maneras de seguir estando en Buenos Aires, sobre todo ahora que ya no puedo volver, y que por razones nada tangueras pero igualmente tristes me siento amurado en una de las dos puntas del ovillo, en uno de los dos inmensos espejos donde siempre se jugó el vaivén de mi corazón". Quizás esa fue la razón por la que por entonces escribió las letras de Trottoirs de Buenos Aires, musicalizadas por Edgardo Cantón, o, más particularmente Canción sin verano, poema al que el Tata Cedrón le puso música de tango. (J. Cedrón, Trottoirs de Buenos Aires, Polydor, 1980; J. Cedrón, Canción sin verano, Circe, 1982). Entre el Marcelo que describe a los habitués del Santa Fe Palace como si se refiriera a los cobayos de un laboratorio, y el Julio Cortázar de carne y hueso que garabatea papelitos a medida que la memoria le "...larga tangos como perros flacos..." hay un largo recorrido, el mismo que separa el rechazo del amor. Pero en todo momento el tango está presente. Hacía falta un fondo de fueyes para llegar a buen puerto, ya sea que se hable de argentinos en París y francesitas en Buenos Aires, de bailongos en Plaza Italia o caminatas metafísicas por la orilla del Sena, de utopías liberadoras en el Caribe o de años de plomo en el Río de la Plata. Porque como decía Cortázar, "todo eso que la historia no se hubiera dignado recoger, porque la historia está demasiado ocupada en registrar los hechos que considera importantes y que no siempre lo son, el tango porteño lo atesora poco a poco y nos lo vuelve puro presente, nos muestra una parte de lo que somos, para bien y para mal." Y como ya es tarde: ¿que tal si nos vamos a apoliyar, che Julio?
Bibliografía Citada CORTAZAR Julio - Bestiario, Ed. Sudamericana,
Buenos Aires, 1951 © ArgenTango, Bolonia Italia, agosto 2002 |
||
|
¿Deseas hacer algún comentario sobre este artículo?
|
Organización de eventos | Actividades en curso: agenda | Galería de Arte | Exposición de máscaras |
Rincón de los amigos | Libro de visitas | Archivo general | Archivo newsletter | e-mail
transdisciplina creativa ®
Un emprendimiento de Suárez y Asociados
http://transdisciplina.tripod.com
© 2002-2004 Cecilia Suárez
ceciliasuarez-online@fibertel.com.ar
Todos los derechos reservados
Si desea publicar / utilizar un artículo en su site, newsletter o publicación, en todo o en parte puede hacerlo libremente, en tanto incluya una completa atribución, con un link activo a http://transdisciplina.tripod.com y el mail info-transdisciplina@fibertel.com.ar. Además, por favor cuéntenos dónde aparecerá este material. Tomar la palabra es un newsletter enviado únicamente a quienes se han suscrito personalmente al mismo, han accedido como obsequio de algún/a amigo/a que conocen o han realizado uno de nuestros cursos gratuitos. La suscripción y permanencia es voluntaria, pudiendo darse de baja en cualquier momento en la sección correspondiente que se incluye en cada número. Nuestra política de privacidad no admite la comercialización ni difusión por ningún medio de los datos de nuestros suscriptores, los participantes de nuestras actividades ni nuestros clientes. Transdisciplina creativa levanta información, libros, material e imágenes de la web, si usted esgrime derechos de autor sobre algún material utilizado, infórmelo solicitando su baja o cita de su nombre. Los libros que regalamos son una gentileza de www.pidetulibro.com.ar. Todas las opiniones, ideas o consejos recogidos en Tomar la palabra pertenecen a sus respectivos autores, y son publicados a efectos meramente informativos. Transdisciplina creativa no se responsabiliza de los posibles perjuicios derivados de la utilización de los mismos, así como de errores u omisiones que pudieran producirse.



