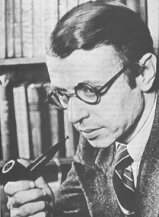"Casi siempre se
hallan en nuestras manos los recursos que pedimos al
cielo."
William Shakespeare
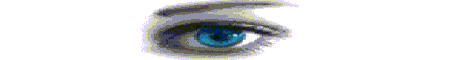
Sitio de investigación
y capacitación
http://transdisciplina.tripod.com
dirección general: Lic. Cecilia Suárez
 ARTÍCULOS: ARCHIVO
ARTÍCULOS: ARCHIVO
Sartre en la calle Corrientes: por
Horacio González
|
|
ESTE SERÁ UN AÑO SARTREANO. EL 21 DE JUNIO SE CUMPLIRÁN CIEN AÑOS DEL NACIMIENTO DE JEAN-PAUL SARTRE, Y EN FRANCIA ANUNCIAN CONMEMORACIONES ACORDES CON LA TRADICIÓN QUE SUELE DARSE EN ESTOS CASOS. ANTES DE QUE LA AVALANCHA DE ARTÍCULOS INUNDE LOS SUPLEMENTOS DE DIARIOS Y REVISTAS, AQUÍ SE RECUERDA LA FIGURA DEL FILÓSOFO Y ESCRITOR FRANCÉS, Y LA INFLUENCIA QUE SU OBRA TUVO EN LA ARGENTINA DE LOS AÑOS 60.
|
|
Sartre
pudo parecer un eco de otros filósofos. Quizás un eco innecesario luego
de Hegel o de Husserl. Pudo parecer un eco de otros novelistas, un eco
prescindible luego de Dostoyevsky, de Kafka o de Faulkner. Es porque a
todos ellos comentó, de todos ellos bebió. Su condición de gran crítico
de la cultura del siglo XX, su presencia ante los públicos urbanos
aprisionados por los agrios paisajes de un mundo desolado y su invención
máxima de la figura del escritor vagabundeante en las ruinas de la
historia pero tomando partido, quizás ayudaba mucho más a comprenderlo
como una maquinaria anunciadora de conductas de sobrevivencia y
compromiso, que como un filósofo en regla, poseedor de un lenguaje
acabado y profesional. Efectivamente, Sartre fue innecesario como filósofo
profesional, pero fue muy necesario en su manera de aparecer como
innecesario para la filosofía circunspecta e institucional. Lo cierto es que ese lenguaje “técnico” quiso tenerlo y El ser y la nada, de 1943 –la guerra no había terminado- , testimonia el uso de una lengua consolidada que ya era suya, a pesar de que había pasado por el tamiz de Husserl y de Heidegger. Cuando define la mala fe, uno de sus más celebrados conceptos, aparece esta consigna: la mala-fe afirma la facticidad como siendo la trascendencia y la trascendencia como siendo la facticidad. Estas fórmulas atractivas pero no fáciles, que hablaban de la conciencia incapaz de conocer sus propios motivos y de las acciones que el individuo practicaba en contra de su propia libertad, estaban tomadas de las filosofías de la conciencia que la filosofía fenomenológica había puesto en la atención de los públicos filosóficos en las décadas anteriores. Pero Sartre las pone en la ciudad, en los bares de las granades metrópolis, en las conversaciones galantes de las mesas de las confiterías de París. Así ocurre con la famosa escena del flirt en un primer encuentro entre el galán y la dama. Describe Sartre apenas comenzado El ser y la nada: “Pero he aquí que él le toma la mano; este acto de él amenaza con cambiar la situación llamándola a ella a una decisión inmediata; pero abandonar la mano es consentir voluntariamente el flirt, sería comprometerse. Y retirarla, significaría romper la armonía trurbadora e inestable que hace al encanto de esa hora. Se sabe lo que se produce entonces: la joven abandona su mano, pero no se da cuenta que la abandona”. Los efectos de esta filosofía que actuaba analizando el juego entre la libertad y el peso inerte de la conciencia ciega a su propia práctica, era comprensiblemente ostentoso. Sartre estaba haciendo una filosofía espectacular, teatralizaba los enunciados filosóficos, les dejaba su caparazón técnica y un poco recordaba como había hablado su maestro Husserl, pero los disponía en una primera personal dramática hundida en su cotidianeidad sofocada. ¿Quién no había pasado por esas escenas? En los años cincuenta o sesenta del siglo veinte, no había alumno de filosofía, en París, Praga, Varsovia o Buenos Aires, que no adentrara en su curiosidad filosófica en estas asombrosas viñetas del habitar y el atribularse en las grandes ciudades, que repentinamente revelaban su valor filosófico. El propio Sartre, cuando era joven profesor de filosofía en Le Havre, comienza a dar clases sentado sobre la mesa, hablando informalmente y apoyándose en ejemplos de películas. Así lo contaba, mucho después, alguien que había sido su alumno: “Vimos llegar a ese hombre bajito con las manos en los bolsillos, sin sombrero, cosa poco común, y fumando en pipa, lo que resultaba insólito. Inmediatamente se puso a hablar sin consultar apuntes: nunca habíamos visto nada igual”. Era 1935, el existencialismo comenzaba por ser una pedagogía de las situaciones corporales y del uso libertario de la palabra en situaciones ritualizadas y obstruidas. Se trataba de convivir con estas formas opacas de la vida y otorgarles una estética emancipada, capaz de aparecer cuando la conciencia reconocía en ella su propia inercia de la que debía huir. ¿Pero cómo se realiza ese reconocimiento? El ser y la nada quería develarlo en infinitos ejemplos y es posible recordar ahora algunos referidos al tiempo. Nuevamente la primera persona. Alguien me tiene rencor por un hecho pasado. Como no puedo negar que soy mi pasado, mi pasado crece conmigo de una manera responsable e inevitable; ese rencor que me dedican crece entonces con mi yo, así definido como objeto de odio. Pero tampoco “soy mi pasado”, de tal modo que puedo sentirme sorprendido de que se me odie en este presente concreto por algo que yo era sin que acabadamente lo sea ahora. Es así porque el ser es mi nada que crece conmigo, dándome vida y al mismo tiempo anulándome como no-ser, lo que es necesario para que lo sea ahora. Es así que soy y no soy mi pasado, y esto debo soportarlo con una ética paradojalista, cuya entraña es la libertad que me permite ser libre en la crítica de las acciones sin conciencia de su existencia autónoma, sean personales o políticas. Estos trechos que para muchos fueron el descubrimiento de una filosofía que cubría al mismo tiempo el campo histórico, ético, estético y político, se presentaron como la invitación a un modo de vida. Basta recordar entre nosotros, al grupo Contorno, los escritos políticos de John William Cooke, los primeros artículos de Oscar Masotta, quién confiesa “no fui yo quien los escribió sino Sartre”, para abandonarlo luego hastiado de compartir una filosofía para públicos amplios y politizados. De todos modos, conceptos como traición, bastardía, maldición, aventura o compromiso, habituales en la lengua política, quedaban ahora atravesados por una literatura que devolvía hacia el escritor el peso del mundo, recreándolo a través de su naúsea. Difícil trama de lo existencial político, que un Cooke o un Masotta sintieron oportuna, pero que ya había merecido la crítica de Perón (el discurso que lee en Mendoza, en 1948, rechaza la idea de naúsea), y de Borges (que en su famoso artículo El escritor argentino y la tradición califica de “patético” al existencialismo). Sartre llenó cuatro décadas con su presencia encandilante, precisamente porque se proponía tomar los extremos de la comedia y el martirologio del existir para encontrar un método para interpretar la existencia, mientras el vivir la iba anonadando y para extraer del hundimiento de las “totalidades abstractas” un encuentro con lo singular situado, es decir, la libertad concreta en tanto reconocimiento del otro que me amenaza. Es necesario advertir la magnitud de esa tarea -que Sartre quiso fundar como un método existencial-, porque lo que se quería poner en situación de encuentro eran el psicoanálisis y el marxismo. Por eso, Sartre comenzó cuestionando la idea de inconciente como una superchería, pues le parecía que anulaba la noción más elocuente de una conciencia que “sabe que no sabe”, y luego se acercaría cada vez más a Freud (está incluso el frustrado guión de la película sobre Freud con John Huston). Al mismo tiempo en su último gran libro, Crítica de la razón dialéctica, de 1960, estaba fundando un marxismo con un ligero eco del análisis psicoanalítico de la conciencia, vista como sepultura inerte de su propia experiencia. Luego, el triunfo conceptual y bibliográfico de Lacan o Foucault impidió que Sartre, ya viejo, depurara su idea de Otro de un modo más convincente, pero al ser sustituido bruscamente en los programas de lectura de los años setenta y ochenta, quedaban sin prosecución importantes aspectos de una teoría de la lectura con la que Sartre intentaba atraer hacia las izquierdas, un conjunto de ideas centrales de la filosofía del tiempo y de la libertad, que si otro sujeto no las tomaba, quedaban en manos de las fórmulas conservadoras del pensar. El argentino Masotta, en nombre de este programa llegó a escribir “hay que arrancarle a la derecha la idea misma de destino”. Y Carlos Correas, y también Sebreli, imaginaron una orfebrería moral entre la humillación del vencido y su redención simbólica, examinando novedosamente los escritos de Roberto Arlt o interpretando las dialéctica de la opresión y la emancipación en la figura de Evita. (Y así, el peronismo, enemigo del existencialismo, en su caída encontraba no pocos motivos justificatorias en los jóvenes existencialistas de Buenos Aires). El propio Sartre podía apreciar su máxima elaboración política, en los años de sus ataques al colonialismo, en el conocido prólogo a Los condenados de la tierra de Franz Fanon, libro en el que veía las realizaciones de la fenomenología de la violencia libertadora entre los lejanos militantes argelinos del FLN y los poetas antillanos negros. Sartre buscaba el tercer mundo. La negritud y la liberación nacional, repentinamente, podían hablar un lenguaje sartreano. No duró mucho eso, pero huellas quedaron, al punto que hasta en la actualidad se combaten los ecos de ese fanonismo-sartrismo, pues frente a los pocos que hoy reivindican ese intento de asociar descolonización, etnicidad y redención nacional, en el libro Imperio, de Negri y Hardt, aún se anatemiza al Sartre de la “liberación nacional”. Lo cierto es hoy no ha cesado de ser una aventura intelectual provechosa leer el debate de la Crítica de la razón dialéctica con la obra de Luckács, que reducía a la misma y monolítica crisis de la razón los más diversos ensayos filosóficos, a los que leía “ya refutados”: “Luckács -dirá Sartre- tiene los instrumentos que hacen falta para comprender a Heidegger, pero no lo comprenderá, porque tendría que leerlo, captar el sentido de sus frases una tras otra”. Significativa opinión sartreana sobre Heidegger, al que primero exige leerlo, es decir, adentrarse en su enunciados como parte de la andanza intelectual del siglo XX, como luego haría Derrida, que por su parte, nunca se dispuso a sustituir con las partes más rápidas del credo decontruccionista la idea del compromiso de Sartre, a la que siempre declaró observar con respeto profundo. Sartre acometía contra el pensamiento que liquidaba las particularidades en nombre de una “escolática de la totalidad” que incluso estaba arrasando al marxismo. Podía hablarse incluso el idioma de la dialéctica, pero no cambiaba el problema: si el pensar surge de una existencia particular que, cuando adviene en la historia, lo hace siguiendo los pasos de de una acción que ninguna filosofía puede describir de antemano, no se estaría pensando sino aplicando fórmulas. Los hechos son históricos porque se dan en una singularidad irreductible y es necesario que el pensamiento que los capte, siga ese mismo diapasón particular, sin aprioris ni añadidos posteriores. A cien años del nacimiento de Sartre, no es inútil -a no ser que la inutilidad sea apasionada- recordar esta vasta hazaña filosófica, que cruzó el siglo e instruyó a miles de lectores en la saga de la emancipación y los cataclismos de la historia. Muchas vidas políticas literarias y políticas en la Argentina y muchos bares de Buenos Aires fueron testigos de estos afanes. La palabra Sartre puede estar ahora en una calle de Le Havre, pero deambuló mucho tiempo por la calle Corrientes, con sus manos sucias o su huracán sobre el azúcar, con sus debates con Camus o Merleau-Ponty, con su cortejo de sombras que es legítimo rememorar, pues al viandante filosófico de la ciudad argentina, pueden aún perseguirlo sin que a nada lo obliguen. Fuente: revista "Debate" Gentileza: www.revistadebate.com.ar
|
| ¿Deseas
hacer un comentario sobre este artículo?
|
Organización de eventos | Actividades en curso: agenda | Galería de Arte | Exposición de máscaras |
Rincón de los amigos | Libro de visitas | Archivo general | Archivo newsletter | e-mail
transdisciplina creativa®
http://transdisciplina.tripod.com
©2002-2004 Cecilia
Suárez
ceciliasuarez-online@fibertel.com.ar
Todos
los derechos reservados
Un emprendimiento de Suárez y
Asociados
Qué
es transdisciplina creativa? Es un sitio
dedicado a la investigación, capacitación y
difusión de textos e ideas relacionados con la
temática filosófica, comunicacional y de
distintas disciplinas que conforman al
pensamiento del hombre a través de la historia.
Transdisciplina creativa levanta información,
libros, material e imágenes de la web, si usted
esgrime derechos de autor sobre algún material
utilizado, infórmelo solicitando su baja o cita
de su nombre.
Los artículos firmados no reflejan
necesariamente la visión de la editora y son exclusiva
responsabilidad de sus firmantes