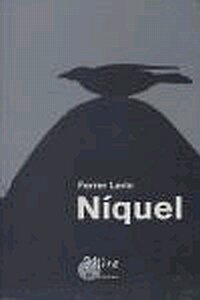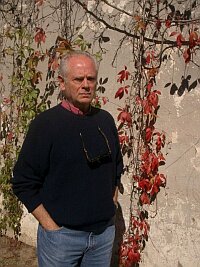"Casi siempre se
hallan en nuestras manos los recursos que pedimos al
cielo."
William Shakespeare

Sitio de investigación
y capacitación
http://transdisciplina.tripod.com
dirección general: Lic. Cecilia Suárez
![]() ARTÍCULOS: ARCHIVO
ARTÍCULOS: ARCHIVO
|
|
Cada movimiento o grupo literario
comparte caracteres con los icebergs: además de lo que flota y
brilla al sol, está lo que bajo la superficie sustenta y sostiene,
oculto. Puede no ser ni mayor ni mejor que lo ofrecido a la vista del público,
pero ahí está. En el caso de los poetas llamados "Novísimos"
a partir de la famosa antología de José María Castellet, que después
alcanzaron justa nombradía en diversos géneros, buena parte de ese
secreto submarino y necesario fue Francisco Ferrer Lerín (1942), una
figura con vocación de presencia pero más bien esquiva a las candilejas,
que también publicó tres libros de poemas tempranos y premonitorios (el
último de ellos, Cónsul, fechado en 1987), apreciados por una
exigente minoría. De Ferrer Lerín siempre se dijo que era experto en
artes infrecuentes y dudosas, en destrezas non sanctas, así como
en las formas menos rutinarias de erudición. Ahora regresa a su campo de
la verdad, la literatura, con una novela tan reacia a la clasificación dócil
como él mismo. ¿Qué es Níquel? ¿Un relato
iniciático, una parodia inteligente de diversos géneros narrativos, un
apunte autobiográfico travestido a ratos por los espejos deformantes
patentados por Valle-Inclán? En cualquier caso, un relato mucho más fácil
-y grato- de leer que accesible a la categorización según lo usual. En
él seguimos al protagonista, un barcelonés nacido a comienzos de los años
cuarenta del pasado siglo, a través de los rituales sucesivos y a veces
superpuestos de la orfandad, el estudio, el juego, la ciencia zoológica,
el erotismo y otros servicios más secretos hasta mediados de los años
ochenta, cuando el franquismo con sus lamentables pompas pasa a
convertirse en mero recuerdo. Dos pasiones, una estrictamente rentable y
otra arriesgadamente altruista, van jalonando esta peripecia vital narrada
en primera persona, que siempre se mantiene entre un cinismo poco
ostentoso y una venial altivez, desesperada: la práctica profesional del
póker, en sus diversas modalidades, y la observación y protección de
las aves carroñeras. A estas dos aficiones no obviamente compatibles se
une luego, más bien por azar, la afiliación a unos servicios secretos
cuyos manejos terminarán involucrándole incluso con los asesinos de
Carrero Blanco, retratados de un modo algo burlesco pero quizá no por
ello menos realista. Gentileza
de: ElPaís.es
|
|
|
| ¿Deseas
hacer un comentario sobre este tema?
|
Organización de eventos | Actividades en curso: agenda | Galería de Arte | Exposición de máscaras |
Rincón de los amigos | Libro de visitas | Archivo general | Archivo newsletter | e-mail
transdisciplina creativa®
http://transdisciplina.tripod.com
©2002-2006 Cecilia
Suárez
ceciliasuarez-online@fibertel.com.ar
Todos
los derechos reservados
Un emprendimiento de Suárez y
Asociados
Qué
es transdisciplina creativa? Es un sitio
dedicado a la investigación, capacitación y
difusión de textos e ideas relacionados con la
temática filosófica, comunicacional y de
distintas disciplinas que conforman al
pensamiento del hombre a través de la historia.
Transdisciplina creativa levanta información,
libros, material e imágenes de la web, si usted
esgrime derechos de autor sobre algún material
utilizado, infórmelo solicitando su baja o cita
de su nombre.
Los artículos firmados no reflejan
necesariamente la visión de la editora y son exclusiva
responsabilidad de sus firmantes