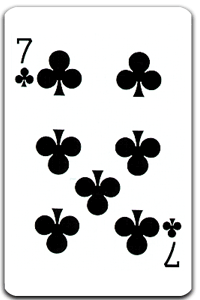"Casi siempre se
hallan en nuestras manos los recursos que pedimos al
cielo."
William Shakespeare

Sitio de investigación
y capacitación
http://transdisciplina.tripod.com
dirección general: Lic. Cecilia Suárez
![]() ARTÍCULOS: ARCHIVO
ARTÍCULOS: ARCHIVO
cuento de Lilián Cámera Primera
Mención del V Concurso de Cuento Breve de la Feria del Libro de
Punilla
|
|
Desde chica había tenido pesadillas recurrentes. Habían comenzado a los cuatros años, cuando se despertaba
con un aullido ensordecedor. Su madre corría a abrazarla y la
arrullaba para calmarla, terminando con las telarañas del sueño que la
envolvian como un sudario pegajoso. Al principio ni siquiera sabía explicarlas, en su corta
experiencia de vida las imágenes se le escapaban, como si mirara una película
de mayores hablada en otro idioma. A medida que fue creciendo fueron tomando forma y se
asentaron con una contundencia feroz, eran inequívocas y por eso mismo más terribles. No podía decirse que esa carga se debiera a una infancia
desvalida o a un trauma por algún suceso desafortunado. Lo más grave que
le había ocurrido era un yeso por una caída de la bicicleta a los nueve
años y la pérdida de un albúm de figuritas por las mañas arteras de
una compañerita de colegio. Vivía en una casa de dos plantas en Liniers, con sus
padres y su abuela materna. A la tardecita salía a la puerta, sentada en
los escalones veía jugar a los chicos a la pelota y acariciaba a los
perros de la calle que se rascaban las pulgas sobre las veredas. Transcurría preservada por el soso pero firme cariño de
sus padres cuya máxima audacia consistía en llevarla al Italpark un
domingo por año o tomar rumbo a La Plata para visitar a sus tíos que ya
parecían viejos a las cuarenta. Por eso se desconcertaban ante los ataques de pánico
nocturno y hasta la llevaron a una doctora de la Casa Cuna que la pinchó,
la auscultó, la interrogó, la zarandeó de los pies a la cabeza y
finalmente la purgó buscando exorcizar los demoñios que la acosaban. Entonces se dieron por vencidos y se calmaron mutuamente
pensando que era cosa de chicos, que ya se le iba a pasar cuando creciera. Una tarde de febrero, que reventaba en las baldosas del
patio, su abuela le daba de comer a los canarios y ella se abanicaba con
una revista del Pato Donald . Sin que mediara conversación previa le
dijo: "voy a morirme joven". Tenía 11 años y la vieja se la
quedó mirando dudosa de aplicarle el consabido moquete o hacerse la
sorda. Pero optó por cortarla pidiéndole que no hablara pavadas, que ya
era casi una señorita y que las señoritas no andaban por ahi diciendo
que la muerte las esperaba a
la vuelta de la esquina. A la noche, la abuela se encerró en el comedor con sus
padres y tuvo que ser serio porque ese comedor solo se usaba en las
grandes ocasiones, cosa que en esta familia significa navidad, año nuevo
o velorio. Desde ese día la marcaron de cerca, aunque sin
estridencias.Asi fue entrando en la adolescencia como una chica retraída,
poco dada a las amistades y llegó a los veinte presagiando lo que
sería en más: una solterona sin remedio. Con el paso del tiempo se fueron dando las inevitables
circunstancias de la vida, murió la abuela, despues su padre y años más
tarde su madre. La casa que la había cobijado desde siempre, donde ella
se había parapetado detrás de los muros para escaparle al miedo al punto
de olvidarse de vivir, se le antojó enorme, se le puso ominosa . Los sueños
volvieron sin treguas por los pasillos y estaban habitados por los
fantasmas de los muertos que la miraban con la misma incomprensión como
si la muerte no les hubiera dado la menor pista de lo que podía
ocurrirle. Decidida vendió y se fue al centro, a un edificio de diez
pisos en la Av. Independencia. Comenzó a sentir una especie de alivio,
nunca más volvería al barrio y a las veredas tranquilas. En el mismo piso vivía un muchacho de una timidez extrema,
apenas se atrevía con voz baja a decirle buenos días o buenas tardes.
Tenía un perrito de esos bien atorrantes como los que ella acariciaba de
chica, retacón y de colores mezclados que le movía la cola cuando la
encontraba en el pasillo. Con esa excusa comenzaron a hablarse. Al principio era del
tiempo o las cosas que hacían falta en el edificio y despues se pasaron
libros, se prestaron azúcar, yerba, el diario, se dejaban notitas debajo
de la puerta, estaban atentos a los sonidos de las llaves del uno y del
otro. Se sintió contenta, las pesadillas desaparecieron de forma
abrupta justo cuando el corazón comenzaba a latirle con fuerza y pensó
que era bueno poder ir aprendiendo lo que era enamorarse por primera vez
aunque tuviera 38 años, comenzar a hacer planes. Un día regresó más tarde de lo acostumbrado y en la
puerta un hombre con un piloto gris, de cara macilenta, entró con ella al
edificio y aguardó el ascensor en un silencio absoluto. Un leve halo de inquietud la estremeció como si una
corriente de aire frío la hubiera sorprendido sin abrigo. Por unos
segundos la cara le resultó familiar, envolviéndola en una sensación de
deja vú, pero estaba segura de no haberlo visto antes. El le hizo el gesto para permitirle el paso y cerró la
puerta con fuerza marcando el piso diez. Ella no tuvo tiempo de nada. En
unos segundos le tironeaba la cartera y ante el gesto de resistencia,
sacaba la navaja que le hundiría una y otra vez, mientras una neblina
comenzaba a rodearla y solo
atinaba a cubrirse el rostro con los brazos tratando de parar los cortes
que venían como avalancha. Tuvo un instante para pensar que ya no valía
la pena oponerse. Para comprender toda la premonición de sus sueños
y entender que su vida había sido solo un suceso de pasos determinados
hacia una agonía escalofriante. Y que el amor solo había desencadenado
el proceso final como el que agrega alcohol al fuego y enciende la
llamarada. Despues mientras resbalaba hacia el piso empapada en
sangre, supo que era aquello pegajoso que la había envuelto desde siempre
y entonces vino el clic de la navaja al cerrarse y luego la oscuridad
total.
|
| ¿Deseas
hacer un comentario sobre este cuento?
|
Organización de eventos | Actividades en curso: agenda | Galería de Arte | Exposición de máscaras |
Rincón de los amigos | Libro de visitas | Archivo general | Archivo newsletter | e-mail
transdisciplina creativa®
http://transdisciplina.tripod.com
©2002-2006 Cecilia
Suárez
ceciliasuarez-online@fibertel.com.ar
Todos
los derechos reservados
Un emprendimiento de Suárez y
Asociados
Qué
es transdisciplina creativa? Es un sitio
dedicado a la investigación, capacitación y
difusión de textos e ideas relacionados con la
temática filosófica, comunicacional y de
distintas disciplinas que conforman al
pensamiento del hombre a través de la historia.
Transdisciplina creativa levanta información,
libros, material e imágenes de la web, si usted
esgrime derechos de autor sobre algún material
utilizado, infórmelo solicitando su baja o cita
de su nombre.
Los artículos firmados no reflejan
necesariamente la visión de la editora y son exclusiva
responsabilidad de sus firmantes